- Universidad

¿Te interesa conocer más sobre la UAA? Encuentra información sobre nosotros y nuestra historia. ¡Escríbenos!
- Institución
- Rectoría
- Secretaría General
- Direcciones Generales
- Centros Académicos
- Plan de Desarrollo
- Consejo Universitario
- Correo Universitario
- Legislación Universitaria
- Modelo Educativo Institucional
- Asociaciones
- Oferta Educativa
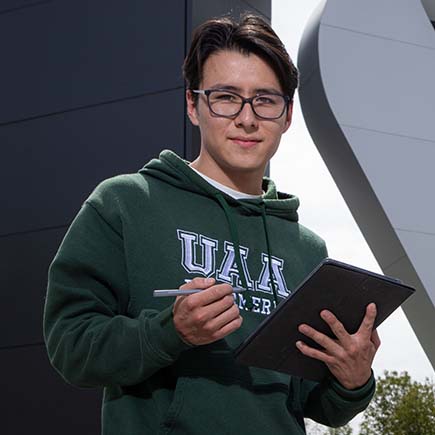
Complementa tu formación con nuestras opciones de pregrado y posgrado, cursos de extensión académica, diplomados y cursos de idiomas que tenemos disponibles para ti.
- Licenciaturas
- Bachillerato
- Posgrados (especialidad, maestría y doctorado)
- Extensión, Educación Continua y a Distancia
- Descubre y elige tu carrera
- Diplomados
- Cursos de Extensión Académica
- Cursos de Idiomas
- Aspirantes

Anímate a convertirte en uno de nuestros estudiantes. Encuentra información sobre nuestros servicios, oferta educativa y procesos de admisión.
- Convocatoria de admisión
- Reconocimiento de Estudios (Revalidación)
- Descubre y elige tu carrera
- Resultados de admisión
- Becas y Apoyos
- Orientación Educativa
- Libro de Profesiones
- Alumnos

Infórmate acerca de todos los beneficios que te ofrece la UAA, como las instalaciones y servicios, oferta educativa, deportes y alternativas de apoyo.
- Becas y Apoyos
- Seguridad Social
- Exámenes Extraordinarios y Título de Suficiencia
- Reinscripción
- Reglamentación académica
- Sistema de calificaciones
- Egreso
- Oferta de materias comunes
- Bolsa de trabajo
- Programa para emprendedores
- Servicio social
- Prácticas profesionales
- Aula Virtual
- CAADI
- Formación humanista
- Deportes
- Lenguas extranjeras
- Tutoría (licenciatura)
- Tutoría (bachillerato)
- Divulgación de la Ciencia
- Servicios de Apoyo para Estudiantes
- Constancias y Credenciales
- Orientación Asuntos Escolares
- Trámites a Distancia
- Duplicado Título Profesional
- Investigación
- Movilidad

Atrévete a expandir tus horizontes y ampliar tus conocimientos al estudiar fuera del estado o del país. ¿Estudias en otro lado y te interesa venir de intercambio a nuestra universidad? ¡Infórmate aquí!
- Docentes

Porque el proceso de aprendizaje nunca termina, infórmate acerca de los servicios y opciones que la UAA tiene para ti. Conoce más acerca del apoyo y las convocatorias disponibles.
- Trabajo Colegiado
- Formación Docente
- Lineamientos de Evaluación
- Pensiones y Jubilaciones
- Oposición y Prodep
- Prestaciones Sociales
- Financiamientos Externos
- Apoyo para Profesores
- Captura Faltas y Calificaciones
- Cronograma de actividades de docencia
2024 – 2025
- Servicios y vinculación

Da clic aquí y encuentra información sobre los servicios que ofrecemos como la Bolsa de Trabajo Universitaria o la Unidad de Negocios, así como eventos y convocatorias.
- Servicios y vinculación
- Libreria
- Unidad Médico Didáctica
- Hospital Veterinario
- Escuelas Incorporadas
- Recursos Humanos
- Compras
- Facturación electrónica
- Bolsa de Trabajo
- Solicitudes de servicio (uso interno)
- Estadísticas
- Archivo General
- Transferencia de tecnología
- Mapas
- Comunicación

Entérate de las noticias más recientes e importantes de nuestra universidad.
Talentos Universitarios | Cuento

Primer lugar: De adentro hacia afuera
Natalia Montserrat Luna López
Letras Hispánicas, 4° semestre
Ya entrada la tarde, a eso de las cinco, escuché a Lalo decir que se desharía de mí. Lo dijo bajito, en plan conspiratorio, como si no quisiera que yo lo supiera, pero aun así alcancé a oír cómo le explicaba a Alejandra que ya no me necesitaba, ni me quería, más.
—Hoy, por fin, todo vuelve a la normalidad— le decía desde el pasillo que daba al dormitorio, donde me encontraba.
Yo no estaba de acuerdo con él, no porque fuera a dejarme, a marcharse todos los días sin mí y arrumbarme en algún lugar de la casa, como hacía con lo que ya no le servía, lo que había dejado de ser útil, sino porque nada podía volver a ser normal nunca. Él, Alejandra y el resto del mundo podían fingir que sí, que habían vuelto a sus antiguas vidas, a la comodidad, la sanidad y la felicidad fabricada, pero yo sabía la verdad: incluso cuando se volvía sano y salvo de lo que hacía daño, no se volvía a ser como era, como bien decían por ahí. Aun así, me alegré por él, porque allá afuera empezarían de nuevo, tendrían la oportunidad de hacerlo mejor, y me preparé para despedirme. Me consolé pensando en el roce de los labios de Lalo, la placentera picadura del vello que le crecía alrededor de la boca y las interminables palabras que escupía a lo largo del día, cuando estaba con él, y que yo fingía que eran para mí. Sabía que lo nuestro no duraría y, aunque no quería, tenía que dejarlo marchar.
«Lávate los dientes, Dios sabe que te hace falta. Ocúpate de Alejandra y los niños. Y cuídate, cuídate mucho», pensé. Si fuera posible, hubiera llorado yo por los dos.
Lalo entró a la habitación con pasos rápidos, acompañado de Alejandra, que lo veía desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados contra el pecho y una sonrisa suave, como solemne, que supuse yo pretendía ser consuelo para su marido, por el fin de una etapa catastrófica para ellos y el comienzo de algo más esperanzador, de algo mucho mejor.
—Podemos dejarlo ir ahora— dijo él en voz alta. Nunca supe si lo decía para sí mismo, para Alejandra o para mí.
Entonces me sonrió, al menos creí que lo hizo, me tomó con cuidado entre sus manos y me echó al cajón de la cómoda, junto a las pastillas para la tos, el cortaúñas y las pilas desechables. Y así era como me sentía yo, desechable. Después de todo, él era un hombre y yo, aunque lo había acompañado cuando el mundo se vino abajo, en realidad sólo era un trozo de tela que servía para cubrirse la boca.
Segundo lugar: Volver a Tierra
Leo Emmanuel Martínez González
Bachillerato, 6° semestre
Allá está la Tierra, atrás de un cristal. Desde aquí es un círculo que cabe entre mi pulgar e índice, cierro un ojo, lo veo sin dificultad con los bordes un poco traslúcidos, cerrando o abriendo un poco los dedos para atraparlo entre mis yemas. Paso horas observando, a veces solo eso, porque moverme es difícil, siquiera los dedos, tal vez por el sofisticado traje. Puede ser exagerado, pero la falta de sentir el aire en libertad hace que apenas logre respirar. Es cuestión de acostumbrarse.
Estoy lejos de Tierra. Es increíble pensar que millones de personas están ahí, mi familia, amigos, extraños… Toda la humanidad. Al verla, lo más sorprendente es reconocer la distancia, ser fuera de una casa, ciudad, país o continente. Entonces, me doy cuenta de lo insignificante que es alguien, ¿qué es uno más o uno menos?, ¿qué importancia tienen? Probablemente parpadeo, un nacimiento, vuelvo a parpadear, una muerte. Y, sin embargo, aquí entiendo lo que significa extrañar a alguien.
Veo tan frágil a la Tierra. Está en un incierto peligro, alrededor de planetas enormes, estrellas, tanto espacio, tanto vacío. Y el peligro certero está en ella, vive ahí, es decir, vivimos.
Además de observar, inevitablemente pienso, me pregunto cómo sería si regresara en mucho tiempo, no sé, un año podría ser suficiente para ver las cosas diferentes, ¿sería el mismo lugar? Y si fueran varios años, ¿sería mejor que esta soledad? Sin duda que sí, pero el momento de volver a Tierra es lo que me daría miedo, tener que afrontar lo… ¿nuevo? Eso que cambió sin mí. Ellos que hicieron la costumbre de saberme fuera de sus vidas.
Hay mucha tranquilidad en el espacio. La Tierra apenas se mueve, al verla, es como mirar atento el nacimiento o muerte de una sombra. Y resulta que es la misma espera. Pero allá es día, luego noche, otra vez día, llega una nueva noche. Aquí no cambia. Así, pareciera que la vida se detiene.
Extraño estar en Tierra. Observo, pienso. De repente, la oscuridad que la rodea se estremece, el vacío fluctúa, un estruendo llena la inmensidad del espacio. El sol empieza a resplandecer más, su luz crece, consume todo. Alcanzo a notar la desaparición del planeta azul antes de que un destello ciegue mis ojos. Todo desapareció, todo, incluso yo. Pienso en mover mis manos, pero no las siento, ninguna parte de mi cuerpo. Estoy ligero, floto en la nada. No necesito respirar. Tal vez morí. ¿Esto es morir? Tal vez fui el único que presenció la catástrofe desde la lejanía.
Y abro lo ojos, parpadeo muchas veces, una luz me molesta, es un ¿foco? Miro hacia abajo, hay una tela blanca, mi cuerpo está debajo de ella. Mis pies están morados, comienzo a sentir las puntas de los dedos. Cables, tubos, salen de mí. Giro un poco la cabeza, a mi lado, una máquina parpadea lucecitas. Mi anular tiene un aparatito. Algo se acerca, se pone enfrente de mí, pero es borroso, trato de enfocar la vista. Siento mi cara, aprieto las cejas, abro la boca. La mancha es una persona con un traje que cubre todo, parece un astronauta. Mueve la boca, no entiendo lo que dice. Paso un momento desconcertado, intentando distinguir lo que me rodea. Un dolor me ataca en la espalda, en los hombros, en el cuello; mi lengua tiene un sabor extraño. Y me doy cuenta, volví a la Tierra.
Volví a Tierra. Antes de irme del hospital, pido que me dejen ver por un amplio ventanal. Allá está el mundo, atrás de un cristal. Volteo al cielo, aunque el sol me lastima, intento descubrir desde qué punto podría haber estado para ver el planeta como lo veía.
Volví a Tierra. Voy en silla de ruedas. Al salir, el aire acaricia mi rostro, sacude mis cabellos, menea mis ropas. Por un instante, siento que la corriente escapa, no me deja respirarla, el vacío aparece, pero hago un esfuerzo, abro la boca para capturar aire. El enfermero me pregunta cómo me encuentro. Digo que bien. Es cuestión de acostumbrarse.
Volví a Tierra. Al llegar a casa, mi familia me recibe. Mis hijos lloran, están felices de verme; me abrazan, me besan. Entonces, me doy cuenta, conformamos esas extrañas millones de personas, pero entre nosotros nos importamos, cada uno es especial para otro; entre nosotros no sería una muerte más, porque ahora sé lo que es extrañar a alguien.
Volví a Tierra. Desconozco el rostro en el espejo, pero resulta que es el mío. Tiene la piel descolorida, más arrugas en la frente, los ojos vidriosos. Toco alrededor de la nariz hasta la barbilla, tengo marcas profundas en la piel. Volví del espacio, envejecer más rápido es una de las consecuencias.
Volví a Tierra. Un tronco seco enfrente de casa hace una sombra, a veces puedo verla todo el día, crece en la mañana, desaparece en la tarde, hasta que muere antes de la noche. Existe la mañana, tarde, noche. Cada hora es una menos porque el día terminará. Ahora la vida avanza. Y tengo miedo de que termine vacía.
Volví a Tierra. Es acostumbrarse a vivir otra vez con los otros. Y ellos a vivir conmigo. Mi hijo se acomoda cerca de mí, echado en el piso, tiene unos lápices de colores, hojas de papel. Al principio, no quiere que vea. Al poco rato, me tiende una hoja. Hizo un dibujo de nosotros, hechos de palitos y bolitas, sigo en una silla de ruedas, todos tomados de la mano, enfrente de casa, cerca de nuestro árbol de limones, y sonrientes y felices y unidos. “Te amo”. Dice con letras algo chuecas. Le pido que dibuje el planeta Tierra, azul y verde, aunque tenga mucho amarillo. Ah, y blanco, pero casi nada. Acaricio su cabeza mientras lo hace. Estoy en un sillón, enfrente de una ventana. Ahora, ¿allá afuera está el mundo, atrás de un cristal?
Tercer lugar: Cinco costales de apio, seis de jitomate y nueve de perejil.
Ana Luisa Ramírez Ramírez
Medicina, 6° semestre
Don Aurelio se la pasaba regando sus plantas. Habían pasado días, semanas, meses y la desvencijada puerta de madera que daba la entrada a su ranchito seguía colgando del perno, pero bien sujeta de la chapa. Las estaciones seguían cambiando con los meses, así como los cultivos de Don Aurelio, jitomate, lechugas, espinaca, zanahorias, y algunas veces hasta fresas, cada jornada desde antes del amanecer Don Aurelio cosechaba y cosechaba. – Estaba bien-, pensábamos todos, que hiciera otras cosas, que la rutina lo absorbiera y se sintiera cómodo haciendo lo que siempre hizo, era el consuelo que nos quedaba después de verlo regresar del hospital casi arrastrando los pies, con aquella cajita en mano, la que contenía lo que alguna vez fue el corazón de Don Aurelio, Doña Marita. A la enfermera nunca se le va a olvidar el día que tuvo que decirle que Doña Marita ya no iba a regresar, los ojos que había puesto Don Aurelio – nos decía – buscando en mí que hubiera otra forma, buscando una esperanza que yo ya no le podía dar -, recordaba la cara pálida que había puesto y como se había sentado en las sillitas de la sala de espera, tratando de encontrar el hilo de regreso a algo que ya nunca iba a ser igual. Don Aurelio no comprendía muchas cosas, los doctores habían dicho que Doña Marita había enfermado por algo que había entrado a su casa, que se había deslizado por sus ventanas, debajo de las puertas, en las bolsas del mandado, en los saludos de sus compadres, que rondaba de día y de noche, que no tenía horarios. Don Aurelio no comprendía como Doña Marita siendo siempre tan fuerte no soportó la gripilla que el mismo vió que tumbó a su mujer 14 días y 15 noches hasta que tuvo que llamar al doctor. Pero ya no estaba. Ese mismo día Don Aurelio corrió la cortina de lana que colgaba de la única ventana de la casa, se sentó en el sillón aquél que tenía tintes violetas, pero no lloró. Recordó la primera vez que vio a un muerto en una caja, fue su padre; era muy chico para entender que sucedía, su mamá le había dado un beso en la frente y le había dicho “despídete de papá, ándale mijo” y así había hecho Don Aurelio, sólo que esta vez no había un cuerpo que mirar. No supo cuánto tiempo se quedó ahí sentado, contemplando el pedazo de leña que seguía echando lumbre, ese que había dejado para calentar el agua para el té, sintió una punzada en el pecho “Nunca le pregunté a mi Marita cuánto de azúcar le ponía”.
Sin embargo, Don Aurelio era un hombre trabajador, así como los de antes, así que al dar las cinco de la mañana con diez minutos como de costumbre, Don Aurelio salió de su casita, aró la tierra, la regó y después de tiempo empezó a cosechar, ese día cortó cinco costales de apio, seis de jitomate y nueve de perejil, al día siguiente lo mismo, pero además quince costales de zanahoria. Con el tiempo, el constante riego de sus cosechas, el paso de los meses, al agua de lluvia y el tiempo de sequía, Don Aurelio empezó a calcular bien el azúcar del té, al principio muy amargo, después demasiado dulce, con mucha agua, con poca leche, hasta que un día por fin, le supo mejor.